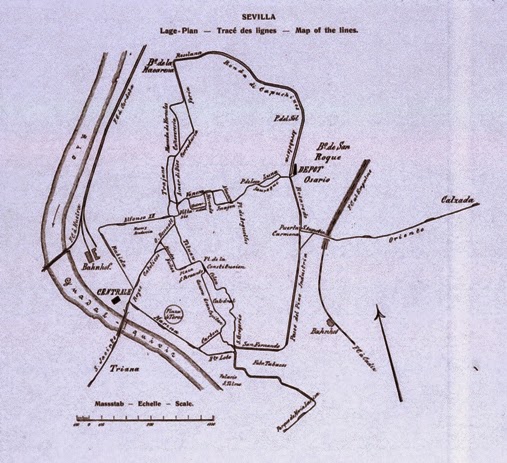El 11 de mayo de 1975 se clausuró la sección de Sondika a Mungia. Archivo de Eduardo González Iturritxa
Hoy se conmemora el 40 aniversario de la clausura de buena parte del antiguo ferrocarril de vía métrica de Lutxana a Mungia, en concreto, la sección comprendida entre la estación de Sondika y el final de la línea en Mungia. Es por tanto una buena ocasión para echar un rápido vistazo a su historia y reivindicar su memoria.
Red de los Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bilbao, en los que se integró el ferrocarril de Lutxana a Mungia. Dibujo de Pedro Pintado Quintana
Este pequeño ferrocarril fue
construido en virtud a la concesión otorgada el 14 de mayo de 1890 al promotor Manuel
Lecanda. Rápidamente se iniciaron las obras, lo que permitió que la primera parte de la línea, la de más sencilla construcción entre Lutxana y Artebakarra, entrase en servicio el 1 de mayo de 1893. El tramo restante hasta Mungia, que comprendía el paso de la divisoria de Artebakarra, se concluyó un año más tarde, con lo que el 9 de julio de 1894 se inauguró la totalidad de la línea.
Locomotora Nº 2 "Munguía" del ferrocarril de Lutxana a Mungia. Fotografía de Gustavo Réder. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril
El ferrocarril de Luchana a Munguía tenía una longitud
de 16.241 metros. De vía única en su totalidad, contaba con cuatro estaciones y ocho apeaderos, lo que suponía una media de un
punto de parada cada 1,353 kilómetros. En principio, el único nudo ferroviario del trayecto era el de Lutxana, punto donde se estableció el enlace con la línea de vía métrica de Bilbao a Las Arenas, más tarde prolongada hasta Plentzia y hoy integrada en la línea 1 del metro de Bilbao. De este modo, dado que compartían el ancho de vía, fue posible establecer trenes directos desde la capital vizcaína hasta Mungia.
Estación de Lutxana, punto de enlace del ferrocarril de Mungia con el de Bilbao a Plentzia. Fotografía de Félix Zurita Moreno de la Vega. Archivo de Josep Miquel Solé
Desde su origen en la estación de Lutxana, la línea seguía
las vegas de la ría de Asúa, con un trazado sensiblemente horizontal, hasta
alcanzar el apeadero de Sangroniz, punto en el que iniciaba la ascensión, con
rampas que llegaban a las 14 milésimas, en su camino al apeadero de Ayarza. A
partir de este lugar, la línea se endurecía notablemente, con gradientes de 21
milésimas, en la subida al túnel de Artebakarra. Una vez superada esta galería,
la vía descendía rápidamente, con pendientes de 22 milésimas, hasta los andenes
de la estación de Mungia. Los radios de curva más reducidos eran de 100
metros.
Estaciones y apeaderos de la línea de
Lutxana a Mungia
| |||
Nombre
|
p.k.
|
Altitud
|
Observaciones
|
Luchana
|
0,00
|
7,43 m
|
Punto de origen de la línea. Enlace con la línea de
Bilbao a Plentzia y con los talleres de FTS.
|
Arriagas (Apdo.)
|
1,376
|
5,10 m
| |
Asúa-Erandio
|
2,554
|
4,60 m
|
Apartadero a Cerámicas de Asua.
|
Sangroniz (Apdo.)
|
3,165
|
5,00 m
| |
Sondika
|
4,619
|
24,50 m
|
Enlace con la línea de Bilbao a Lezama
|
Elotxelerri (Apdo.)
|
5,730
|
38,00 m
|
Puesto en servicio tras la construcción de la
variante de Sondika.
|
Gastañaga (Apdo.)
|
6,810
|
49,00 m
|
Sustituido por una nueva dependencia tras la
construcción de la variante de Sondika.
|
Aburto (Apdo.)
|
7.018
|
50,00 m
|
Apartadero para canteras
|
Ayarza (Apdo.)
|
7,857
|
51,00 m
|
Disponía de apartadero a las canteras.
|
Artebakarra (Apdo.)
|
9,853
|
59,50 m
| |
Zabalondo (Apdo.)
|
13,856
|
49,00 m
|
También denominado Laukariz.
|
Atxuri (Apdo.)
|
15,080
|
42,50 m
| |
Mungia
|
16,242
|
33,00 m
|
Final de la línea.
|
Fuente: Ferrocarriles y Transportes Suburbanos
de Bilbao. Relación de estaciones.
| |||
La línea también contaba con
tres apartaderos especializados en el tráfico de mercancías.
Apartaderos industriales del ferrocarril de Lutxana a Mungia
| ||
p.k.
|
Empresa
|
Observaciones
|
2,60
|
Cerámica de Asua
|
Acceso a fábrica de ladrillos desde la
estación de Erandio. Protegido por los semáforos de dicha estación, candado
en espadín y calce de madera.
|
7,00
|
Cerámica de Asua
|
Apartadero de Aburto. Carga de arcillas
con destino a la fábrica de Asua. Dos vías muertas protegidas por candados y
calces.
|
7,88
|
Cerámica de Asua
|
Origen en el apeadero de Ayarza. Carga
de arcillas. Candados en agujas y
calce.
|
El puente sobre el Asua en Lutxana era el más importante de la línea. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi
La línea contaba con un total de cuatro túneles que
sumaban una longitud total de 903,2 metros, siendo el principal el de
Artebakarra, con 647,2 metros. Por lo que respecta a los viaductos, la única estructura
de entidad era el puente metálico que salvaba el cauce de la ría del Asúa en
Lutxana mediante un tramo de 31 metros de luz.
Túneles y puentes de la línea de
Lutxana a Mungia
| |||
Nombre
|
p.k. inicio
|
Longitud
|
Observaciones
|
Asúa
|
0,174
|
31,00 m
|
Puente metálico de un solo tramo.
|
Nº 0
|
0,840
|
10,00 m
|
Túnel
|
Nº 1
|
0,909
|
24,00 m
|
Túnel.
|
Nº 2
|
1,565
|
222 m
|
Túnel.
|
Artebakarra
|
10,137
|
647,20 m
|
Túnel.
|
Fuente: Ferrocarriles y Transportes Suburbanos
de Bilbao. Relación de puntos notables.
| |||
La vía, toda ella asentada sobre traviesas de madera,
estaba formada en su mayor parte por carriles de 35 kilogramos por metro
lineal, montados antes de la Guerra Civil, salvo en la variante realizada en
los años sesenta en Sondika, donde se emplearon barras de 45 kg/m.
Vagones cuna del ferrocarril de Mungia. El transporte de arcillas fue una de las especialidades de la línea. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril
Las comunicaciones estaban aseguradas por una red
telefónica de régimen interno, contando las estaciones de Lutxana, Asúa-Erandio
y Mungia con aparatos de la Compañía Telefónica. La seguridad en la
circulación se completaba con señales de entrada en las estaciones,
estableciéndose bloqueo telefónico entre ellas.
En 1909 se estableció en Sondika enlace con el ferrocarril de Bilbao a Lezama. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi
A partir del 23 de junio de
1909, se construyo un enlace en la estación de Sondika con el ferrocarril de
Bilbao a Lezama. Este hecho permitió el establecimiento de trenes que, con
origen en Mungía, podían llegar a Bilbao, bien por la ruta tradicional
Sondika-Lutxana, Bilbao (Aduana), o bien por la ruta a través del nuevo túnel
ferroviario de Artxanda que unía directamente Sondika con la estación de
Bilbao-Calzadas a través de las vías del Ferrocarril de Lezama.
Coche de viajeros del ferrocarril de Lutxana a Mungia. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril
Una vez en servicio la línea
de Lutxana a Mungia, la empresa concesionaria, estudió la posibilidad de
prolongar sus vías hasta Bermeo, lo que originó una prolongada polémica con el
ferrocarril de Amorebieta a Gernika y Sukarrieta, que también aspiraba a alcanzar dicha meta. Finalmente, el tren llegó a Bermeo procedente de Sukarrieta,
pero tras la Guerra Civil, en 1955.
Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bilbao electrificó el ferrocarril de Lutxana a Mungia. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril
La línea de Lutxana a Mungía
fue explotada por la Compañía del Ferrocarril de Luchana a Munguía hasta el 1
de julio de 1947, fecha en que fue adquirida por la empresa Ferrocarriles y
Transportes Suburbanos de Bilbao, S.A. por el precio de 1.150.000 pesetas. Esta sociedad
agrupaba, junto a la línea que nos ocupa, los ferrocarriles de Bilbao a
Plentzia, de Bilbao a Lezama, de Matiko a Azbarren y el servicio de trolebuses
de Bilbao a Algorta. La nueva empresa procedió de inmediato a la modernización
de la línea de Mungía, sustituyendo sus veteranas locomotoras de vapor por
trenes eléctricos. La electrificación de la línea entró en servicio el 12 de
octubre de 1949 entre Lutxana y Sondika, y su prolongación a Mungia el 3 de
septiembre de 1950. La línea se alimentaba a –1500 voltios en corriente
continua desde una subestación situada en Berreteagas (proximidades de
Sondika), que atendía tanto a la línea de Mungia como a la de Lezama.
Tras la electrificación, la locomotora "Orive" se mantuvo algunos años más en servicio como máquina auxiliar. Fotografía de John Blyth. Archivo EuskoTren/Museo Vasco del Ferrocarril
Automotor eléctrico de los Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bilbao, fotografiado en Sondika. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi
Con la electrificación, se dieron de baja las históricas locomotoras de vapor que, hasta entonces, habían atendido las necesidades de la línea. Tres de ellas fueron adquiridas en 1891, mientras que la cuarta, bautizada "Orive" en honor del principal promotor del ferrocarril, reforzó la tracción en 1901. Más tarde, esta pequeña empresa adquiriría dos locomotoras de ocasión a los Ferrocarriles Vascongados y otras dos unidades al tren minero de la Luchana Mining. Todas ellas fueron relevadas por los automotores eléctricos que AEG y la firma aragonesa Carde y Escoriaza habían construido en 1928 con destino a la electrificación de la línea de Bilbao a Plentzia.
El apeadero de Elotxelerri, levantado durante la construcción de la variante de Sondika, solamente prestó servicio durante ocho años. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi
El paso de este ferrocarril
por las proximidades del aeropuerto de Sondika afectó de forma importante a su
explotación. En los años sesenta se procedió a la ampliación de las pistas de
vuelo por lo que, con el
apoyo financiero de la Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación, se procedió a la construcción de
una importante variante de trazado, de 3.268 metros de longitud y vía única. Esta obra
afectó notablemente al servicio, ya que éste tuvo que ser suspendido y
sustituido mediante autobuses desde el 10 de junio de 1966 hasta el 1 de marzo
de 1967, fecha en que se inauguró la nueva vía. Posteriormente,
una nueva ampliación de estas instalaciones supuso la clausura de la sección
comprendida entre Sondika y Mungia, el 11 de mayo de 1975, quedando únicamente
en servicio la pequeña sección de Lutxana a Sondika.
EuskoTren también ensayó en la sección de Lutxana a Sondika sus nuevas locomotoras duales TD2000. Fotografía de Juanjo Olaizola Elordi
El 19 de diciembre de 1977,
la empresa Ferrocarriles y Transportes Suburbanos de Bilbao pasó a ser gestionada
por la empresa pública estatal Feve y, un año más tarde, el 19 de diciembre de 1978, sus antiguas explotaciones ferroviarias y de carretera, incluida la sección de Lutxana a Sondika, fueron transferidas al recién
creado Consejo General Vasco. Posteriormente, a
partir del 23 de mayo de 1982, éstas y otras líneas pasaron a integrarse en la
Sociedad Pública del Gobierno Vasco Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A.
Finalmente, el 1 de enero de 1997 se suspendió el servicio de transporte de
viajeros entre Lutxana y Sondika, debido a la bajísima demanda de transporte
registrada, ya que como consecuencia de la crisis de los años ochenta, habían
desaparecido la mayoría de las industrias del valle de Asua, cuyos
trabajadores, tradicionalmente, habían utilizado el ferrocarril en sus
desplazamientos domicilio-trabajo. Sin embargo, este pequeño trayecto se
mantiene operativo como ramal de enlace de la línea de Bilbao a Lezama con las
cocheras de Lutxana y la línea Nº 1 del Metro de Bilbao. De hecho, en el año
2002 fue utilizado para realizar todo tipo de pruebas de circulación de los
nuevos tranvías que en la actualidad circulan por las calles de Bilbao y, en breve, volverá a recuperar el tráfico ferroviario como ruta alternativa al cierre del tramo de Sondika a Bilbao como consecuencia de las obras de adaptación del vecino ferrocarril de Lezama a las necesidades de la futura línea Nº 3 del metro de Bilbao.